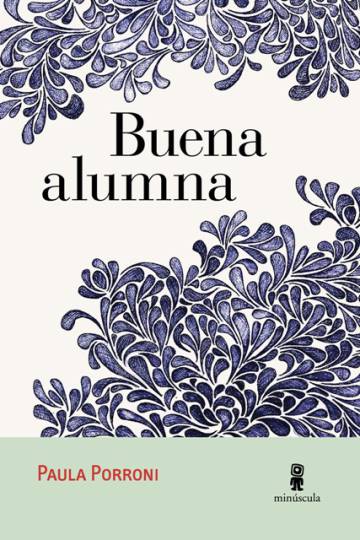 Paula Porroni (Buenos Aires, 1977), que debuta en la novela con este libro seco y brutal, le niega a su protagonista el derecho al nombre y apellido. Como muchas primeras novelas, «Buena alumna» está escrita en primera persona.
Paula Porroni (Buenos Aires, 1977), que debuta en la novela con este libro seco y brutal, le niega a su protagonista el derecho al nombre y apellido. Como muchas primeras novelas, «Buena alumna» está escrita en primera persona.
Hija única de familia acomodada (madre con casa con pileta, empleada doméstica vitalicia y misa, mahjong y Sprite zero a modo de hobbies), la heroína de «Buena alumna» egresó de un colegio inglés, y es muy ducha en la sociología discriminatoria de prontuariar al prójimo según su look, sus modales, su conocimiento de idiomas o sus marcas de ropa. No es difícil reconocer en ella los rasgos de una de las dos grandes clases en las que el menemismo dividió, en su momento, a los destinatarios de la buena nueva neoliberal que le valdría dos presidencias al hilo: los niños ricos que tienen tristeza.
Paula Porroni (Buenos Aires, 1977), que debuta en la novela con este libro seco y brutal, le niega a su protagonista el derecho al nombre y apellido. Sería simple poner ese gesto en la cuenta de los azotes con que la novela la martiriza (mucho menos crueles y sofisticados, sin embargo, que los que la heroína se inflige cuando las cosas no le salen como esperaba). Pero basta entrar en el libro para darse cuenta de que no hacen falta. Como muchas primeras novelas, «Buena alumna» está escrita en primera persona; como muy pocas, es una novela que inventa una voz —una voz única, encarnizada, intransigente, capaz de escucharse con una crudeza hardcore, sin la menor ironía—, y se las ingenia para que todo el resto de los materiales que hacen a una novela —personajes, mundo, pormenores narrativos, estilo— vivan, circulen y fermenten en la órbita alucinatoria de esa voz.
Quien dice voz dice subjetividad, y la que habla y se exhibe en «Buena alumna» —con la impudicia de un mea culpa sin redención posible, sin otro juez que el peor, el más verdugo: ella misma— es una subjetividad cien por ciento contemporánea. En ella confluyen, descarnadas, muchas de las derivas socioexistenciales paridas al calor de los años 90: desregulación, flexibilización, privatización, darwinización general de la vida. En 2002, a los 18 años, la heroína de Porroni supo aprovechar el sentido del timing con que su familia eludió el corralito y partió a Londres sin otra meta que la de alejarse (de una madre banal, un padre permisivo pero muerto, un país en llamas). Historia del arte, la carrera por la que se decidió, y que estudió en uno de esos pueblitos universitarios otoñales, patrullados por remeros impecablemente sincronizados, es mucho menos una vocación que el insípido pretexto de clase, uno entre tantos posibles, que le permite salirse con la suya.
La escritora Paula Porroni.
Tiempo más tarde, cuando la novela vuelve a sorprenderla, acaba de regresar a ese mismo pueblo después de despilfarrar en Buenos Aires —a la sombra de su madre, se supone— los diez imperdonables años que nunca dejarán de atormentarla. Está sola; sus ex compañeros de estudio se han ido, han seguido adelante, cambiaron. Ella, en vez de avanzar, vuelve. Vieja prematura, tiene miedo de haber perdido el tren, haber quedado fuera del mundo que alguna vez imaginó para sí. Nada la espanta más que la posibilidad de atrofiarse. Ve, ya, cómo su cuerpo empieza a secarse. Vive de su madre, del dinero que le deposita todos los meses y la extensión de una tarjeta de crédito. Pero el subsidio no será eterno: como lo confiesa en las primeras páginas, tiene un año de tiempo. Un año para salir del pozo, encontrar su camino, “progresar”.
Bajo el signo ominoso de esa cuenta regresiva, «Buena alumna» dramatiza con un realismo escalofriante la lógica de precariedad que la globalización capitalista ha impuesto como forma de vida contemporánea “natural” (y hasta deseable), en especial en una franja de gente que sigue pensándose a sí misma como joven para justificar (y acaso hacer más tolerables) las condiciones penosas en que vive. Vidas nómades, atadas a instituciones oficiales pero vulnerables, trabajos temporarios mal pagos o formas apenas encubiertas de la explotación, y que pagan los precios de las grandes capitales del mundo en las que viven durmiendo en habitaciones prestadas o sótanos subalquilados; es el calvario sin ley del part time, el subletting, el house-sitting, que se vive y se pierde redactando curriculums, resumiendo proyectos, completando formularios.
En ese sentido, la heroína de Porroni no puede ser más paradojal. Recibe puntualmente su mensualidad familiar, pero galguea atendiendo una librería universitaria, se alimenta de sandwiches de atún o ensaladas de cuscús que picotea de apuro a la intemperie y duerme y estudia en covachas oscuras, insalubres, presa en el fuego cruzado de roomates indeseables y caseras italianas de intenciones sospechosas. No es una víctima (en eso, como en mantener a raya toda efusión sentimental, Porroni no negocia). Es un parásito, condición más que estratégica en una sociedad de clases dividida en “anfitriones y huéspedes”. Además del dinero que le saca a la madre con las peores armas, roba leche y cereales a un compañero de cuarto alemán y se masturba con el vibrador fucsia de una amiga que le presta su casa. El toque chic que le dan un background bilingüe, cierto capital de buen gusto y el mood arrogante de una reina en el exilio complican esa condición, jamás la borran. En el extranjero —el extranjero en crisis, paranoico, del siglo XXI, no el de los opulentos 90—, la niña rica ve sus privilegios esfumarse como por arte de magia, y sus ínfulas de argenta cool sucumbir al democratismo implacable de un primer mundo que ningunea por igual a todos los que hablan y piensan y se mueven con acento. Ella, que en 2002 hubiera querido que la nueva lengua (el inglés) “royera a la antigua” (el castellano) “como un ácido que desintegra”, ahora malogra una entrevista de trabajo balbuceando con torpeza el texto de presentación que se cansó de ensayar a solas, “como si fuera una de esas mendigas borrachas o una inmigrante que aún no aprendió a hablar inglés”.
La única prerrogativa de la parásito chic de Porroni no es la tristeza (romanticismo menemista) sino el resentimiento (adn del neofascismo global). No sé de novelas argentinas contemporáneas que hayan ido tan a fondo con un afecto tan tóxico, y hayan vuelto con el tesoro perturbador, a la vez lúcido y abyecto, con el que «Buena alumna» vuelve a la superficie. El resentimiento es el alma, el corazón enfermo, incondicional, que mantiene a la voz de la novela en ese extraordinario estado de tensión y alerta, al acecho, como en pie de guerra. A lo largo de su descenso a los infiernos (se arrodilla para desahogar a un housemate griego que le da asco, pierde su cuarto a manos de una prima enferma de la casera, se deja humillar en la entrevista por una beca de posgrado con una universidad de segunda línea, festeja que le conceden la beca —y estrena el giro de tres mil libras que le saca a la madre— haciéndose brutalizar por un serbio borracho en una pieza de hotel, oficia de sex toy de la amiga inglesa y millonaria a la que aspira a parecerse, que la usa para probar acrobacias entrevistas en videos porno), la parásito demuestra ser una máquina de monitorear el mundo, y los partes de situación que despacha no son gratos: despiadada, cruel, fogoneada por la competencia brutal y el desprecio, la jungla del ghetto estudiantil universitario no es menos salvaje que la jungla del mercado laboral capitalista a secas, un paisaje desencantado y sórdido donde los estudiantes son “peores que ratas” y delatores en potencia acechan en cada inquilino con que se comparte casa.
Pero la parásito es tan cruda o más cuando le toca volcar la precisión venenosa de su lente sobre sí. En esos casos, un herpes incipiente o una colonia de hongos de pie de atleta son descubrimientos menores. La novela toda, escrita en el presente del insomnio, parece abrazar la dinámica obsesiva —autoescrutinio y autoprogramación— del diario íntimo. “Una hija abandona a su madre, a su padre muerto”, resume una vez. Y otra: “Una hija esquilma a su madre”. No hay lugar para coartadas ni autojustificaciones. La parásito cultiva la pasión de estudiar, pero la compulsión indiferente con que la profesa, más bien propia de una autómata o una perversa, es la parodia amarga de uno de los mantras paternos progres que no dejan de rondarla (“La educación abre puertas”, “saber idiomas garantiza un futuro”). Estudiar no es sino la variante transitiva, socialmente aceptable, de estudiarse, un ejercicio de solipsismo sistemático que apunta menos al conocimiento de sí (el personaje se estudia sólo para confirmar lo que ya sabe: que es una “perdedora”, una “basura”) que a la autoflagelación.
Es esa doble condición de bola sin manija despabilada y autoexigencia feroz, de cero a la izquierda sobrecalificado y amazona del training, el running y los suplicios privados, la que hace de la protagonista de «Buena alumna» una estrella insólita en la literatura argentina (imposible identificarse con ella, imposible —también— dejar de mirarla), y de su accidentada trayectoria internacional un extraño mix de defección y entusiasmo, traspiés y resurrección maníaca, via crucis literalmente religioso en el que los tropezones, desaires e imposibilidades no son sino la cara dramática de un delirio de autodisciplina que incluye por igual sesiones intensivas de estudio, ejercicio físico y trances de dolor autoinfligido (el método de la horquilla al rojo vivo es todo un hallazgo) más sublimes que cualquier orgasmo. En la soledad del cuchitril del que no ve la hora de irse, la parásita cuenta las cicatrices que se ha hecho como quien cuenta las monedas de la deuda que paga y paga y paga, sabiendo que nunca la saldará. A la luz de la contabilidad —la disciplina económica que subyace al diario íntimo—, la parásita de la novela de Porroni no es sólo una migrante desclasada que ahoga sus penas en veneno: es (para decirlo en el idioma del libro, que es el del presente argentino) una inversión fallida.
FUENTE: Télam











